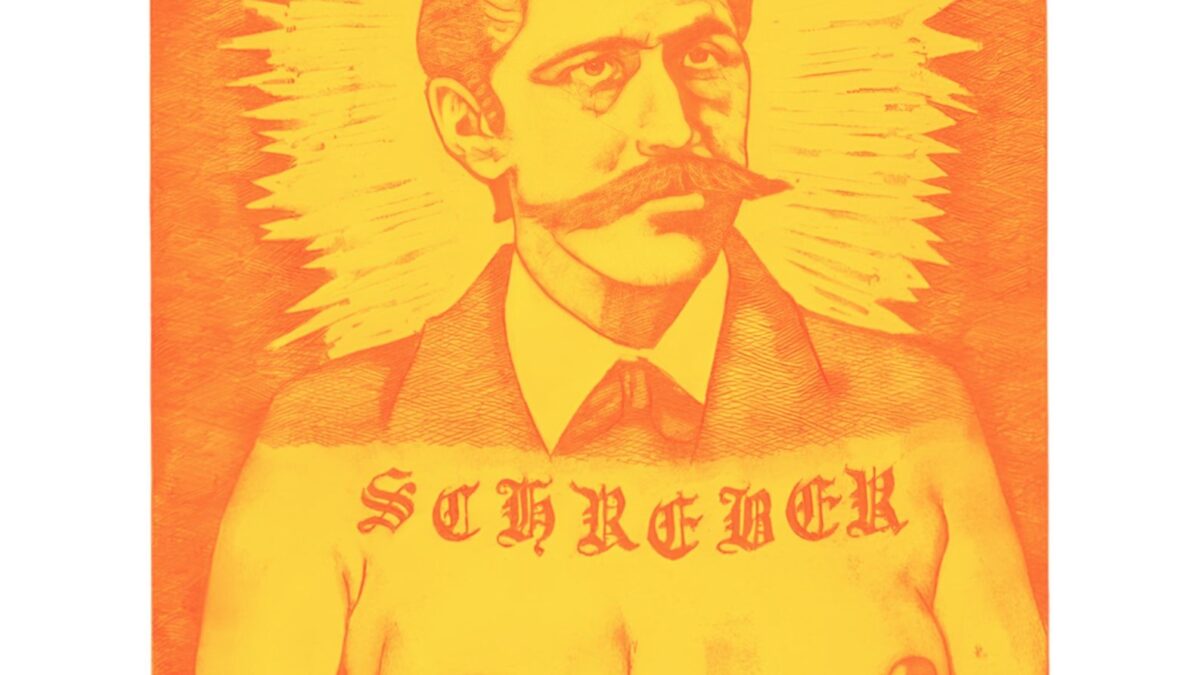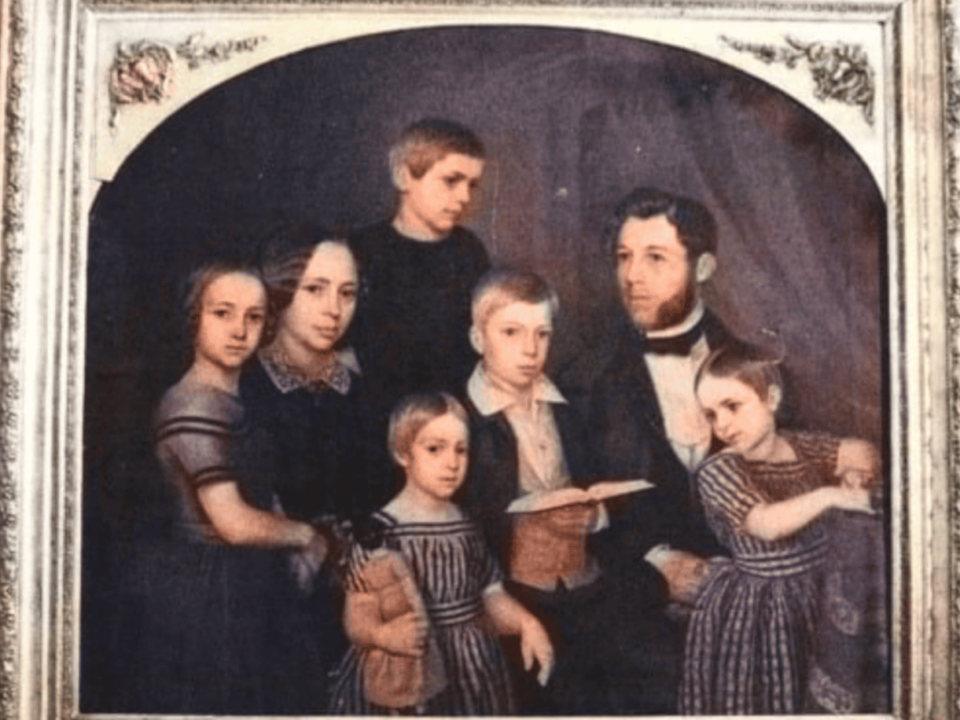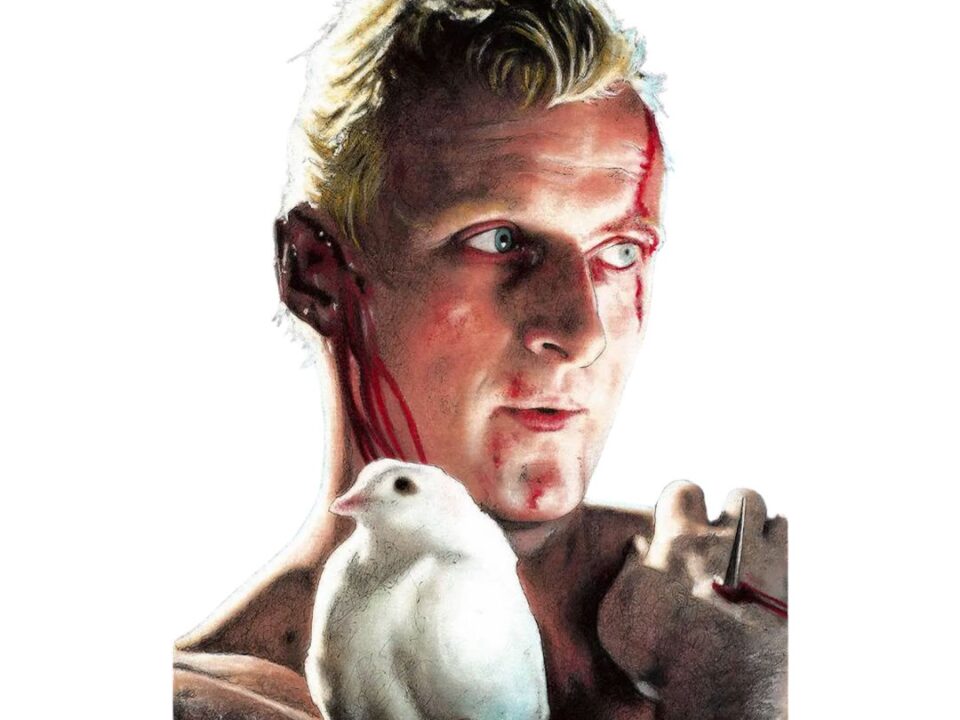Artificiencia intelectual
1 de enero de 2025
Daniel Paul Schreber. Un artesano de la locura
20 de febrero de 2025LAS PSICOSIS Y EL GOCE FEMENINO: UN ANÁLISIS DESDE LA PERSPECTIVA LACANIANA
Fecha: 19 de julio de 2014
Autor: Carlos Chávez Bedregal
Referencia audiovisual: Conferencia disponible en youtu.be/dzgkJt36R2g
Introducción
El presente análisis aborda la relación entre las psicosis y el goce femenino, tomando como eje central el caso paradigmático de Daniel Paul Schreber. A través de una revisión crítica de los postulados freudianos y lacanianos, se explora cómo la forclusión del Nombre-del-Padre incide en la estructuración del sujeto psicótico y su vinculación con fenómenos como el empuje-a-la-mujer.
Desarrollo
En la escena de la película “Memorias de mi malestar nervioso” del 2006 del director Julian Hobbs, basada en el libro “Memorias de un enfermo de nervios”, escrita por Daniel Paul Schreber, quien fue un Jurista Alemán brillante y destacado. No obstante, este sujeto tenía una estructura psicótica. A lo largo de su vida va a tener tres crisis psicóticas: la primera fue en 1884, luego de un fracaso en las elecciones para el Parlamento (Reichtag); sufre un episodio de hipocondría y se gesta una idea delirante de tipo paranoide. Es internado en una clínica donde, después de un tiempo, se estabiliza y es dado de alta en junio de 1885.
En octubre de 1893, ocho años después de su primera crisis, es nombrado Presidente de la Sala en la Corte de Apelación de Dresde. Víctima de insomnios y angustia, que atribuye al exceso de trabajo, es nuevamente internado en un asilo psiquiátrico. Es en esa segunda crisis donde Schreber tiene una desorganización esquizofrénica profunda. Sin embargo, algo de su propio delirio lo logra estabilizar: escribe magistral mente unas Memorias. En 1900, entabla un juicio para que se lo restituya en sus funciones, logra salir libre del psiquiátrico, y en 1903 publica sus memorias. En 1907, su esposa “Sabine” sufre un ataque; inmediatamente Schreber cae enfermo y se produce su tercera crisis, de la cual no podrá revertir. José María Alvares dice que es una crisis psicótica de carácter melancolía. Finalmente, muere el 14 de abril de 1911.
El libro magistralmente escrito de sus memorias es recibido por los círculos psiquiátricos de la época con bastante interés, pero no es hasta el verano de 1910 que cae en manos de Freud y suscita su atención. Jacques Lacan, en la página 21 de su seminario sobre las Psicosis, dice: “Hay un encuentro excepcional entre un libro único y el genio de Freud”.
El caso Schreber, publicado en 1911, se convierte en uno de los cinco casos más importantes de Freud y será referente importante para el estudio de las psicosis. Sobre el trabajo de Freud en esta oportunidad, y partiendo del tema que nos convoca, voy a tomar uno de sus postulados: él va a plantear a la psicosis como defensa frente a una pulsión homosexual inconsciente. “Para defenderse de una fantasía de deseo homosexual se reacciona, precisamente, con un delirio de persecución de esa clase”. Maleval destaca esta hipótesis como una brillante deducción gramatical. Lacan va a ir más lejos, como siempre nos tiene acostumbrados, y va a plantear el empuje-a-la-mujer en las psicosis, que lo mencionara en su texto “El atolondradicho” de 1973, contemporáneo al Seminario 19. Pero no es sino hasta ese año (1973) que lo nombra así. En su escrito “De una cuestión preliminar a todo tratamiento posible de la psicosis” de 1955, hay un antecedente del empuje-a-la-mujer en lo que fue ubicado como goce transexualista. En Schreber, este goce transexualista consistía en cultivar la voluptuosidad femenina; es lo que hemos podido observar en la escena de la película.
Lacan, en ese momento, va a decir que el goce transexualista es producto de Φ0, de la no inscripción del significante fálico, producto de la no inscripción del Nombre-del-Padre o P0.
No voy a detenerme en explicar la forclusión del nombre del padre, pero sí diré algo sobre la no inscripción de la significación fálica. Lacan dice que, en la medida en que no se inscribe el Nombre del Padre, se inscribe en lo simbólico un agujero; la consecuencia de esto es que, en lo imaginario, a nivel de la significación fálica, se escribe otro agujero.
Patricio Álvarez, tomando a Lacan, puntualiza para qué sirve el falo y ubica cinco funciones de la significación fálica:
- Organizar las significaciones —lo que se llama sentido común— y darle a éstas una referencia sexual. Es decir, el goce va a ser significado sexualmente.
- Otorgar la instalación de una posición inconsciente según el tipo ideal de su sexo, para que pueda posicionarse como hombre o mujer según las identificaciones.
- Dar una significación de la función a cumplir frente al partenaire sexual, como hombre o como mujer frente al partenaire sexual.
- Dar una significación de qué se es en cuanto padre o madre, es decir, dar cuenta del enigma de la procreación. Y dice en su texto “La significación del falo” de 1958: “Acoger con justeza las necesidades del niño criado en su seno…”. Entonces, no solo permite que el sujeto se posicione como hombre o mujer, sino también como padre o madre.
- Relacionarse con el sentimiento de la vida. El sentimiento de la vida del sujeto está asociado a la identificación al falo. Desde esta quinta función, la significación fálica también permite responder si uno está vivo o muerto.
En el Seminario 3, Lacan plantea que la significación fálica permite dar cuenta del desarrollo para las preguntas que encontramos en las neurosis. Por ejemplo: en la histeria tenemos la pregunta “¿Qué es ser una mujer?”; una histérica puede preguntarse qué es ser una mujer en la medida en que haya significación fálica. Del mismo modo, un obsesivo puede preguntarse qué es un padre o qué es la muerte en tanto haya significación fálica.
Es el significante que permite dar cuenta de esas respuestas; si bien no hay respuesta apropiada para esas preguntas, permite al menos el desarrollo de la pregunta. Lacan decía que la neurosis es el desarrollo de una pregunta, porque justamente la estructura se articula alrededor de lo que no ha sido inscripto, S (Ⱥ), y entonces todos los síntomas, las significaciones y los fantasmas de un sujeto serán el intento de dar una respuesta al enigma. La significación fálica, entonces, sirve para dar respuesta a esos significantes que faltan.
A diferencia del neurótico, el psicótico no cuenta con esas herramientas para responder; se producen entonces una serie de fenómenos que tienen que ver con no poder dar respuesta, por ejemplo, respecto de si se es mujer u hombre. Este sería el antecedente del empuje-a-la-mujer: el punto en que el faltante de la significación fálica no permite dar respuesta de qué se es en tanto hombre o mujer.
Si lo que se plantea es la pregunta por la mujer, lo que responderá es otra forma del fenómeno elemental: el goce transexualista. Ese goce transexualista en Schreber consistía en toda una serie de fenómenos que pueden resumirse en la transformación de su cuerpo en un cuerpo femenino —transformación que no estaba consumada aún, sino que se iba produciendo poco a poco—, y en la que él iba sintiendo las formas del cuerpo femenino bajo su piel, con toda una serie de imposiciones y mandatos. A eso, Schreber le asignaba el carácter de una misión acorde al orden del universo, y por eso decía: “Desde ahora, planto en mi bandera el cultivo de la voluptuosidad femenina”. Es interesante mencionar que Schreber se estabiliza luego de su segunda crisis con la idea de ser la mujer de Dios, y bajo esta idea, un propósito universal.
Quiero presentar una viñeta clínica de la pág. 297 del libro “La forclusión del nombre del Padre” de Jean-Claude Maleval, que ilustra lo expuesto:
Mauricio es un joven de 18 años y medio cuyo caso es relatado por Françoise Desprot. “Su cuerpo tiene poca existencia para él, no se reconoce en el espejo. Por lo general habla de él en femenino: ‘Estoy contenta’, por ejemplo. No se interesa en absoluto en las chicas. Alterna largos momentos de estupor con breves ataques de violencia. La mirada o la voz del otro —sobre todo si contienen una demanda— lo dejan inmovilizado en su sitio, completamente fascinado por la mirada o petrificado por la voz. Un día, una chica se dirige a él y le pide que le muestre el sexo. Inmediatamente, Mauricio obedece abriendo su pantalón. Algunos días más tarde, en la piscina, Mauricio entra en un estado de gran angustia y con mucha agitación: acaba de descubrir sus órganos genitales. Dice, de forma muy insistente: ‘¡Me pone nervioso! ¡Mira! ¡Pelotas! ¡Enfermo! Doctor cortar tijeras. No quiero tener, cortar tijeras’. Al día siguiente, alterna una voz muy grave con una voz de mujer y aires afeminados. Más adelante, plantea la siguiente pregunta: ‘¿Por qué bebé en mi barriga?’, mostrando su vientre mientras hace ademán de abombarlo. Al producirse este encuentro con la cuestión de su propio sexo y la relación con el otro sexo, la falta de significación fálica conduce, en el caso de Mauricio, a un peligro de castración real: ¡él no quiere esas pelotas!”.
Podemos plantearnos la interrogante respecto de si el empuje-a-La-mujer es parte del desencadenamiento o parte de la estabilización. Para trabajar este interrogante, revisemos ahora lo que Lacan dice propiamente del empuje-a-la-mujer en su escrito del año 1972 “El Atolondradicho”. En la Página 490 de Otros Escritos dice:
“Podría aquí, con desarrollar la inscripción que hice, mediante una función hiperbólica, de la psicosis de Schreber, demostrar en ella lo que tiene de sardónico el efecto empuje-a-la-mujer que se especifica en el primer cuantor: habiendo precisado que es por la irrupción de Un padre como sin razón, que se precipita aquí el efecto experimentado como forzamiento, en el campo de un Otro que ha de pensarse como lo más ajeno a todo sentido”.
Lacan dice que es por la irrupción de un-padre que se precipita el efecto experimentado. El un-padre es lo que provoca el desencadenamiento de las psicosis. En 1955 dice: “Para que la psicosis desencadene es necesario que el Nombre-del-Padre —forcluido—, es decir, sin haber llegado nunca al lugar del Otro, sea llamado allí en oposición simbólica del sujeto”. El empuje-a-la-mujer es considerado entonces como uno de los signos principales de la forclusión del nombre del padre y es parte del desencadenamiento.
Cuando Lacan dice “…demostrar en ella lo que tiene de sardónico el-empuje-a-la mujer que se especifica en el primer cuantor”, el primer cuantor es el de las lógicas de la sexuación; es el que corresponde al padre. Ambas están afectadas por una negación (Ǝx Φx), es la función de excepción del padre que Lacan ubica míticamente en el padre de la horda: es uno que dice no a la castración. Hay uno que no está castrado, que tiene todas las mujeres, que es el padre de la horda. Tenemos uno al que no podemos ubicar en el universal “todos los que sí”; no podamos situarlo entre todos los que sí tienen que pasar por la castración. Este “todos los que sí” sería: para todo x Φx (Ɐx Φx). Esto quiere decir que todos los hombres pueden inscribirse en la función fálica que implica la castración en la medida en que haya uno que se exceptúa de la regla. Se puede establecer una regla a partir de que hay uno que queda por fuera de ella. En la medida en que esa función de excepción que asegura el padre no está, no se puede cerrar ese universal de todos los hombres castrados: todos los hombres deben pasar su goce por la castración.
¿Qué produce el primer cuantor faltante? ¿Qué produce que el Nombre-del-Padre no esté? Produce que —en vez de permitir el pasaje de todos por la castración— se origine un pasaje al otro lado de la fórmula de la sexuación: un pasaje a La Mujer. No estamos hablando en este caso de una mujer castrada, de una mujer que también ha pasado por el goce fálico, sino que se refiere a una mujer en el sentido absoluto: se refiere a La Mujer.
En el punto en que no es posible un pasaje por la castración, se origina un forzamiento a producir una mueca de lo que es lo femenino. ¿Cómo se entiende esta mueca de lo que es lo femenino? En lo que Lacan dice: “…lo que tiene de sardónico el empuje a la mujer”. Lo sardónico es una mueca que es el efecto de una risa forzada, como una copia mal hecha de una risa. Incluso hay muertes en las que encontramos una mueca cadavérica sardónica; se produce ese efecto de una especie de risa exagerada. Entonces, lo característico del empuje a La mujer es que se produce un empuje a exagerar la feminidad. Esto es, hacer un semblante imaginarizado de lo que es la feminidad.
A modo de conclusión, entendemos que el fenómeno del empuje-a-la-mujer surge cuando se produce la llamada a un goce sin límite, revelador de una deficiencia en la función fálica. Este goce evoca, a la otra parte del título de la reunión que nos ha convocado, el goce del cual no se puede decir nada, y nos planteamos la diferenciación del goce del psicótico con el goce femenino. ¡Enfaticemos! Ninguno de los dos pasa por el falo, pero en el caso de una mujer es un no-todo, mientras que no tiene límite en el caso del psicótico. La categoría lógica no-toda en el goce fálico implica que el goce femenino no deja de estar limitado por el goce fálico, pero este límite en las psicosis está ausente.
Bibliografía
- Freud, S. (1911). Observaciones psicoanalíticas sobre un caso de paranoia (Dementia paranoides) descrito autobiográficamente. Obras Completas, Vol. XII. Amorrortu.
- Lacan, J. (1955-1956). El Seminario, Libro 3: Las psicosis. Paidós.
- Lacan, J. (1958). La significación del falo. En Escritos 2 (pp. 665-678). Siglo XXI.
- Lacan, J. (1972). El atolondradicho. En Otros escritos (pp. 489-506). Paidós.
- Lacan, J. (1973). El Seminario, Libro 19: …O peor. Paidós.
- Maleval, J-C. (2002). La forclusión del Nombre-del-Padre. Paidós.
- Schreber, D. P. (1903). Memorias de un enfermo de nervios. Editorial Fundamentos.
- Hobbs, J. (Director). (2006). Memorias de mi malestar nervioso [Película].